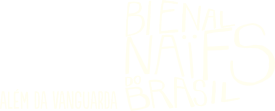Más Allá de la Vanguardia
Kiki Mazzucchelli
Curadora
Introducción
Desde comienzos de la década de 2000, la Bienal Naifs de Brasil presenta, en paralelo a las obras seleccionadas por el jurado de la sala, las llamadas de “Salas Especiales”, unas exposiciones temáticas de menor escala que la Bienal, que reúnen obras seleccionadas por un comisario artístico nombrado por el SESC. Aunque siempre busquen un diálogo con la producción naif, en torno al cual se estructura este evento, se llevaban a cabo las muestras de las “Salas Especiales” tradicionalmente a parte del grupo principal, literalmente, en una sala aislada. Precisamente, esta separación física entre las dos muestras se utilizó para delimitar sus propios territorios, lo que permite que la lectura de la propuesta curatorial no se confunda con la selección del jurado, manteniendo así su cohesión e integridad. Esto era por lo general un punto importante, ya que muchas de las curadurías pasadas incluían obras de fuerte afinidad estética con las obras de los artistas naifs, lo que podría sugerir posibles vínculos entre las obras y los significados no eran necesariamente los deseados por los curadores.
En el 2012, cuando la Bienal Naifs de Brasil celebra su 11ª edición y los 20 años de existencia, la propuesta del SESC es buscar una relación más estrecha entre la producción de arte naif y la contemporánea. A partir de este enfoque de acercamiento, el primer movimiento de la curaduría fue el de abolir la separación física entre las obras del espacio de exposiciones y las de la “Sala Especial”. Con este acto, la intención es romper la rigidez artificial de las categorías que abarcan estos dos géneros artísticos, asumiendo que su coexistencia en el mismo ambiente va a contribuir a una experiencia más libre de las obras por parte del público y a una vivencia menos prescrita por los recortes curatoriales que privilegian el método tradicional de categorización del arte. También vale subrayar el empeño de eliminar posibles distinciones jerárquicas entre la muestra seleccionada por el jurado y la muestra de la “Sala Especial”. Al extinguir la existencia física de esta última, la intención es que también se extingue con todas las asociaciones relacionadas con un supuesto valor simbólico más alto de las obras que componen la curaduría invitada. Estas obras, que se comercian en el mercado contemporáneo, invariablemente poseen un valor de mercado más alto y transitan en el circuito glamuroso de las grandes ferias de arte y bienales internacionales. Aquí, sin embargo, se infiltran en obsequioso en un territorio que tradicionalmente pertenece al naif, discretamente señalando o enfatizando ciertos aspectos comunes a las dos producciones o para producir significados que sólo emergen en su relación con el naif.
El naïf, o cualquier otra cosa que esté fuera
Pero es curioso observar, sin embargo, como el problema de la percepción diferenciada acerca del valor de estas dos producciones también se refleja en la terminología que se emplea para designarlas. La cuestión del uso inadecuado de la palabra naif referente a una producción no erudita y no institucionalizada ya se ha tratado en diversas ocasiones en ediciones anteriores de la Bienal Naifs de Brasil, y es también el tema del texto de Edna Matosinho Pontes — quien formó parte del jurado de la Bienal de 2012 — el cual se publica en este catálogo. En su texto, la autora llama la atención sobre el juicio de valor negativo incrustado en algunos términos frecuentes, como “primitivo”, o incluso naif (ingenuo), y comenta que en la actualidad se suele utilizar el término “Arte Popular” como una categoría más apropiada para cubrir la diversidad creativa de las prácticas como las que son objeto de esta Bienal. Marta Mestre, también del jurado de esta cuestión, propone, a su vez, un cuestionamiento expandido acerca del mismo problema, emplazándolo dentro de un panorama mundial e histórico. En segundo lugar, cuestiona el papel de los comisarios de arte en la difusión de lo que llama de "arte espontáneo", señalando algunas paradojas teóricas e interpretativas que, en última instancia, refuerzan su carácter subordinado en relación al arte moderno y contemporáneo. Así que, en vista de la amplitud de estos dos textos y la profundidad con que tratan el problema de la terminología asociada a la producción no erudita, no me extenderé sobre el tema en este texto breve de presentación.
Sin embargo, para fines relacionados con la propuesta curatorial de Más Allá de la Vanguardia, se debe tener en cuenta que propongo aquí una comprensión más amplia de lo que, como sugiere Matosinho Pontes, sería más apropiadamente designado como "arte popular". Sin los conocimientos específicos o profundizados de la amplia diversidad de prácticas abrazadas por este término, he optado por una definición más o menos suelta en la que, en mi opinión, se incluyen todas las prácticas artísticas que: (1) a menudo tienen lugar fuera de los grandes centros urbanos; (2) tienen lugar a parte del conocimiento erudito del arte occidental y de las vanguardias europeas del siglo XX; (3) tienen algún tipo de conexión profunda con las necesidades inmediatas de una comunidad en particular, sean estas de naturaleza religiosa, mítico, comercial, decorativa, práctica, etc., teniendo así un carácter más colectivo. Aquí se incluirían, por ejemplo, el arte indígena, la artesanía popular en el noreste, los folclores regionales, el arte africano, entre otros. Asimismo, cabe decir que no lo propongo como una categoría completamente diferente de lo que llamamos arte contemporáneo. De hecho, es común que las obras de arte van más allá de una categoría o que no se encajen en ninguna, y los numerosos ejemplos incluyen, entre otros, la participación de Hélio Melo en la 27ª Bienal de São Paulo, comisariada por Lisette Lagnado, la apropiación de elementos de la “civilización del nordeste” en la arquitectura de Lina Bo Bardi o la producción de los internos de Engenho de Dentro. En el caso de Más Allá de la Vanguardia, se trata de crear una situación propicia para la desestabilización misma de estas categorías. La idea es que, por una parte, la proximidad física entre “populares” y contemporáneos va a permitir que se dé una serie de fricciones productivas en el espacio de exposición a partir de los propios contenidos estéticos de las obras expuestas y, por otra, provocará un cuestionamiento acerca de los propios límites que se imponen a las diferentes producciones artísticas, los discursos que producen, los circuitos en los que transitan y el valor asignado a ellos.
Bienal Naïfs do Brasil y Más Allá de la Vanguarda
Es evidente que el interés y foco de mayor atención en este evento como un todo, en lo que respecta a su tradición, alcance y público recae sobre la producción naif, para la propagación de la que se ha consolidado en la última década como una de las plataformas nacionales más importantes. Así que, la curaduría de obras reunidas bajo el título Más Allá de la Vanguardia, aunque con énfasis en la dicha producción contemporánea, no trata de tomar la posición central que ocupa aquí el arte naif, sino que infiltrarse casi discretamente en el medio de la muestra principal de las obras seleccionadas por el jurado. Sin embargo, aun consciente de su lugar secundario, también es una tarea ambiciosa, ya que la condición misma de posibilidad de la exposición Más Allá de la Vanguardia es su existencia en relación a las obras naifs.
En este sentido, no sólo se apropia de una u otra obra del segmento principal, sino que pasa a incorporar todas las obras que componen la Bienal Naifs de Brasil. Así que se convierte en una especie de parásito de gran tamaño que crea a la Bienal, a la vez, una exposición con otra propuesta completamente distinta. Es decir, ambas exposiciones se suceden en el mismo período y en el mismo espacio físico, a pesar de que las premisas de las que parte cada una de ellas las hagan proyectos totalmente diferentes. La exposición de obras seleccionadas por el jurado existe como tal, independientemente de la curaduría de Más Allá de la Vanguardia<, mientras que la segunda depende totalmente del conjunto de relaciones que establece con la primera de existir. Aislada de esta, se disipa y colapsa. Se trata, por supuesto, de una propuesta experimental que por su propia naturaleza y por el calendario de ejecución de la Bienal, no ha podido proceder desde un proyecto completamente cerrado, debido a que la selección de obras que comprenden el segmento de la curaduría se llevó a cabo en paralelo a la selección del jurado, en la que, desafortunadamente, no pudo participar. Trabajamos, por tanto, con un elemento sorpresa, y dejamos para la etapa de montaje algunas decisiones con respecto a la colocación de las obras en el espacio expositivo.
Forman parte de la selección del jurado en esta edición de la Bienal 70 obras de 55 artistas, la mayoría de las cuales, dimensiones. En sus textos correspondientes en este catálogo, los jurados Juliana Braga y Paulo Klein — quien ha sido curador de la muestra en 2004 — hablan de unas cuestiones y desafíos con los que se han enfrentado durante el proceso de selección en 2012. Según sus relatos, el jurado trató de reunir obras que fueran la expresión del aspecto vivo y pulsante de la producción popular, por lo que se evitó aquellas que intentan reproducir un estilo consagrado. La selección de la curaduría, a su vez, incluye 21 obras de 10 artistas, dos de las cuales han sido comisionadas precisamente para esta exposición, y una tercera tiene lugar fuera del espacio de exposiciones del SESC Piracicaba. En la elección de las obras, tratamos de encontrar trabajos capaces de crear situaciones que fomenten el diálogo y las relaciones entre los segmentos naif y contemporáneo, basándose sobre todo por la relación de estas obras con una producción o con el lenguaje popular, entendidos en sentido amplio, como toda la producción de arte que se lleva a cabo fuera del ámbito de la tradición de las vanguardias europeas.
De hecho, todas las obras contemporáneas seleccionadas aquí tienen algún tipo de relación específica con alguna de estas manifestaciones, sea en la manera en que se apropian de imágenes y temas recurrentes en las pinturas naifs (las campanas y la religión, en el caso de Pablo Lobato), o en la reinterpretación de un género tradicional da pintura naif (el paisaje, en el caso de Carla Zaccagnini y Thiago Rocha Pitta) o más bien en la apropiación de las técnicas populares (bordados, en Alexandre da Cunha, el encaje, Tonico Lemos Auad, las banderolas de las fiestas populares en Rodrigo Matheus). Montez Magno, a su vez, estará representado con obras de tres series diferentes, producidas en los años 1970 y 1990, en las que aborda el legado geométrico del arte popular. Se trata de una muestra pequeña, pero valiosa, de la obra de este artista de importancia histórica cuya producción experimental e innovadora ha desarrollado desde finales de la década de 1950. Además, por primera vez en la historia de la Bienal Naifs de Brasil, contaremos con la presencia de tres artistas extranjeros, cuya participación contribuya a ampliar el debate sobre la relación entre lo contemporáneo y lo popular más allá de regionalismos y nacionalismos. Uno de ellos, Daniel Steegmann Mangrané, catalán radicado en Rio de Janeiro, mira hacia la cultura indígena de Brasil y su producción de patrones geométricos. Federico Herrero, de Costa Rica, trabaja principalmente con la pintura, explorando la tradición latinoamericana de las pinturas murales con el fin de popularizar el arte contemporáneo. Es con gran alegría que aseguramos su participación en esta exposición, en la que llevará a cabo una pintura en el edificio del SESC, en sitio (o sitios) que se determinará durante el montaje. Igualmente gratificante ha sido poder contar con la participación del colombiano Felipe Arturo, que desde hace algunos años viene desarrollando un trabajo de arquitecturas temporales en las que incorpora técnicas de construcción de los vendedores ambulantes de diferentes ciudades. Arturo va a hacer una pequeña residencia en la ciudad de São Paulo, donde buscará a los vendedores ambulantes locales para desarrollar un proyecto en el balcón adyacente a la sala de exposiciones del primer piso del edificio del SESC.
Buscando una traducción más exacta de las ideas curatoriales en el espacio de exhibición, la expografía de la muestra se desarrolló en estrecho diálogo con la arquitecta Ana Paula Pontes, responsable del proyecto. Hemos optado por una arquitectura que no reforzara el carácter “popular” de las obras naifs, con énfasis en materiales o colores que evocaran el universo, permitiendo así a las obras expresar sus propios contenidos sin la necesidad de refuerzo externo. Al mismo tiempo, tampoco seguimos la estética del “cubo blanco” utilizado tradicionalmente en exposiciones contemporáneas, en busca de, al contrario, incorporar las características propias del edificio, que no ha sido construido específicamente para abrigar exposiciones de arte, presentando una serie de interferencias visuales. Para esta edición de la Bienal, la arquitecta desarrolló un sistema de paneles de exposición confeccionados con placas de madera contrachapada en bruto, sin pintura, apoyados por soportes metálicos. Además de preservar la transparencia del espacio de exposición, por lo que evita la construcción de muros falsos y propone una ocupación del edificio más ligera, los paneles utilizan un material que evoca a la vez cierta rugosidad (placa de madera en bruto, del tamaño que viene de la fábrica) y aspecto industrial (ya que es un material industrializado). De este modo, llegamos a un diseño arquitectónico que está estrechamente alineado con la propuesta curatorial. El diseño gráfico lo ha desarrollado Carla Caffé junto al equipo del SESC y busca, igualmente, reflejar las preocupaciones de esta curaduría.
Por último, me gustaría agradecer en gran medida al personal del SESC Piracicaba por el apoyo y entusiasmo en todo el proceso de diseño y realización de este proyecto. Gracias al compromiso de todos y el trabajo en equipo, hemos sido capaces de asegurar la valiosa participación de los artistas y los miembros invitados del jurado y de realizar cada etapa del proceso con el debido cuidado y atención. Juliana Braga y Daniel Hanai han sido especialmente pacientes y atentos a las demandas de la curaduría desde el principio, comprendiendo la ambición de este proyecto y contribuyendo en gran medida a soluciones ingeniosas a los problemas de naturaleza práctica y conceptual que han surgido en nuestro recorrido.