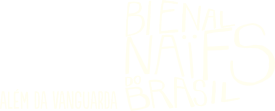Lo inesperado en el arte
Marta Mestre
Crítica e historiadora de arte
Nuestra mirada se transforma mucho más que el arte. Nuestra perspectiva de las cosas se emancipa de manera cerrada y discursiva, y existe como un enmarañado emocional que articula una serie de imágenes y tiempos circulando con comodidad entre la “alta” y la “baja” cultura.
El arte espontáneo, es decir, la producción visual que se realiza aparte del mundo institucionalizado del arte, tiene un poder cada vez más expresivo de empatía y seducción, y esto es debido al debilitamiento de la rígida distribución de géneros, temas y jerarquías a lo largo del siglo XX.
Un poco por todas partes, y con mayor o menor grado de expresividad, notamos que el “arte espontáneo”, aquel que está siempre donde menos esperamos, donde nadie piensa en ello o pronuncia su nombre, tiene seguidores en todo el mundo y lleva a cabo un camino excepcional de afirmación, ya sea en Brasil o... en Finlandia.
En 2006 viajé a Finlandia y tuve la oportunidad de visitar a artistas y producciones del llamado “arte espontáneo”. Fue una experiencia intensa en la que he podido darme cuenta de la importancia simbólica, cultural, económica y de identidad que puede tener este campo artístico. Tomar conocimiento de la producción brasileña que llega ahora a la Bienal de Piracicaba me hace ver que, a pesar de que son países de realidades muy distintas, hay un rasgo común que da unidad a sus producciones visuales.
La jerga que utilizan los expertos para caracterizar este tipo de producción es muy amplia: arte naif, el arte outsider, art brut, raw art, folk art, arte visionaria, “ambientes visionarios” etc., sin embargo, es el mismo orden imaginario y de creencia, imágenes que parecen salir de un Edén acabado de descubrir, y que están densamente pobladas de anacronías y obsesiones. Supervivencias de una “historia sin nombre” que nos llega de manera abrumadora, intensa y perturbadora.
El caso finlandés tiene contornos épicos, por la sucesión de sus episodios, y por la manera como, en menos de treinta años, supo cómo llevar una gran visibilidad para un campo hasta entonces ignorado. Comienza con la historia de Veli Granö, un artista contemporáneo que lleva a cabo una serie de fotografías “Onnela — Trip to Paradise”, que son retratos de veinte artistas folk y outsider en el contexto de sus mundos idiosincráticos. La serie se expone en 1986, en una galería de Helsinki, y produce interés inmediato de múltiples capas de la sociedad.
El ejemplo de Finlandia está lleno de eventos muy fuertes en la creación de una estética de cuerpo entero con el apoyo del Estado: la apertura del “Contemporary Folk Art Museum” (en la ciudad de Kaustinen); el liderazgo en el programa europeo “Equal Rights to Creativity — Contemporary Folk Art in Europe”, en colaboración con Hungría, Italia, Estonia y Francia, al que se asoció una editorial para publicar ediciones de alta calidad de las obras de los artistas “espontáneos”; la exposición “In Another World” llevada a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki — Kiasma, una selección de lo mejor del arte espontáneo finlandés, a la par de los artistas históricos de las colecciones europeas (Alain Bourbonnais, Aloïse Corbaz, Madge Gill, Chris Hipkiss, Giovanni Battista Podesta, Henry Darger o Adolf Wölfli); y la condecoración, en el año 2007, de Veli Rönkkönen, uno de los artistas fotografiados veinte años antes por Veli Granö, con el “Finland Prize”, premio nacional otorgado por el Ministerio de Cultura, por su trabajo que recibía la atención del curador internacional Harald Szeemann.
Este movimiento condujo a la necesidad de inventar un nombre para el “nuevo” arte: ITE art, “Itse Tehty Elama”, que significa “self made life”, y establece la idea de que la vida existe por la dimensión estética de cada uno de nosotros.
El caso finlandés nos hace pensar en muchos aspectos. Sugiero dos para reflexión en relación a los contextos de la Bienal Naifs de Brasil, en Piracicaba.
En primer lugar: ¿Cuál es el significado del nombre “Bienal Naif”?
La experiencia del jurado de este año, y la consulta de la documentación de ediciones anteriores, refuerza una vez más que la producción que llega a Piracicaba proveniente de todo Brasil va más allá del universo del arte “naif”. Se trata de un término limitado para las imágenes que están demasiado inquietas, un término que no tiene en cuenta sus diversos orígenes e improbables procedencias artísticas, como puede ser el caso del arte indígena, el arte de los enfermos mentales, el arte realizado en los estados alterados de la percepción, por citar unos cuantos ejemplos.
Incluso podemos hablar de “insuficiente” sobre el término naif para el universo de los artistas que han pasado por las bienales de Piracicaba, si recordamos lo que Freud escribe a propósito de “fetiche”, uno de los elementos que mejor caracteriza la naturaleza de las imágenes de naif.
Al introducir el concepto del “fetiche”, Freud1 se refiere al hecho de que este forma una imagen totalitaria. La imagen del fetiche es una imagen “estanque” o “inanimada”, que se asemeja a una especie de pausa de la mirada. De acuerdo con Freud, lo que constituye el fetiche es el momento de la historia donde para la imagen, como si fuera la detención de un fantasma. El fetiche es todavía un velo, una cortina, un “punto de recalcadura”. Es por eso que la mirada de asombro del naif a menudo nos parece cristalizada, un eterno retorno. Como afirma Laymert Garcia dos Santos: “el arte naif es el arte de la emoción, un grito del corazón”, y añade que: “el efecto mágico se produce en el ojo, este cristaliza la imagen”2.
El punto de vista de Freud sobre la naturaleza de las imágenes naif tiene sentido absoluto cuando uno lamenta que el artista “naif” copia una fórmula que ha funcionado, y que la repite una y otra vez. Pero esto no es una respuesta a un mercado mientras tanto conquistado, sino que la naturaleza misma de la imagen naif: es necesario el juego de repetición de los elementos para que se produzca el fetiche.
Por su propia naturaleza circunscrita, el término “naif” es parcial para la producción extensiva que llega a Piracicaba y limita la posibilidad de pensar el futuro de la Bienal. A pesar de que siempre hubo problemas en encontrar un nombre cómodo para este campo del arte, desde Jean Dubuffet a Roger Cardinal, los finlandeses “han resuelto” el problema mediante la invención del término que se menciona más arriba: “ITE arte”, que es más que un label de marketing unido a una política cultural confinada. Por relacionarse mucho más a la vida que al arte (como la poesía de Joseph Beuys, artista alemán a quien la vida existía por la dimensión estética de cada uno), garantiza la longevidad al campo artístico de que se habla.
Un segundo aspecto a considerar: ¿De qué manera el curador puede dar visibilidad al “arte espontáneo”?
La curaduría es esencial para llevar al campo codificado de las artes visuales expresiones características de la vida común, de la vida cotidiana, el territorio doméstico, el vacío rural, el mundo indígena, primitivo, de los estados alterados de la percepción, entre otros. “Mundos” que paulatinamente han venido a formar parte de las agendas y programaciones de los museos, pero que irónicamente, revelan su papel regenerador en el escenario de la crisis en la historia del arte moderno y contemporáneo occidental.
La creciente importancia del “arte no autorizado” además refuerza el hecho de que muchos críticos e historiadores ven en ella una especie de “burbuja de oxígeno” contra el poder homogeneizador de la globalización, a la estandarización de arte, y la su entorno cada vez más inmovilizado.
Sin embargo, esta potencia de regeneración del “arte espontáneo” no se debe explotar en el circuito cerrado que primero ve la modernidad y luego la contemporaneidad, por etapas interpuestas y como lugares inagotables a los que accedemos segundo la escafandra que nos conduce a una mayor profundidad.
Consideramos que la capacidad regenerativa del “arte espontáneo” tiene más que ver con una función antropológica, que relega una condición estética a un segundo plano. Esta función tiene el potencial para generar un magnífico efecto de espejo, que, bajo el velo de la exposición de los demás, deja pasar las observaciones acerca de nosotros, de nuestra cultura, nuestras nociones de arte, nuestros valores y actitudes.
Un ejemplo claro de este paradigma más antropológico que estético fue la exposición Les Magiciens de la Terre, llevada a cabo en el Centro Georges Pompidou, en 1989. Se agrupó por primera vez el arte contemporáneo occidental al arte proveniente del resto del mundo, y de diversas categorías. Esta exposición dio sentido a lo que Hans Belting designaría “arte global” (3), que “en su nueva expansión, puede cambiar sustancialmente el concepto de lo que es el arte contemporáneo y el arte en general, porque se encuentra en lugares que nunca ha estado en la historia del arte y donde no hay tradición de museo” (4).
Por supuesto, en las palabras de Hans Belting, existe un argumento serio sobre el final de “la historia del arte como modelo de nuestra cultura histórica (5), y una crítica sobre los lugares de enunciación que tradicionalmente han producido los discursos sobre el arte, y en este caso, sobre el ‘arte espontáneo’.”
Hay que recordar que el optimismo que existe en la actualidad sobre este campo artístico cada vez más conocido y reconocido ha vivido un régimen de apartheid cultural por muchos años. Como bien recuerda Michel Thévoz, “incluso en el museo imaginario de Malraux, las obras de Aloïse o de Guillaume Pujolle estaban en el purgatorio con el subtítulo anónimo e infame de dibujos de locos. Y cuando, en la Documenta V de Kassel, en 1975, se tuvo la audacia de introducir las obras de Adolf Wölfli y Heinrich-Anton Müller — desde luego los más innovadores de toda manifestación —, eso se dio al ponerlos en aislamiento en una sección designada de psicopatológica (6).
Como dijimos anteriormente, cada vez este apartheid se ha deshecho, sin embargo, todavía quedan algunas paradojas.
Finalizo señalizando uno que creo que aún genera importantes obstáculos.
Se trata de un paradigma pedagógico que se aplica a menudo al “arte espontáneo”, y que indefinidamente reconstituye la desigualdad que pretende suprimir, como si hubiera una igualdad como una meta y una “fractura” social, estética y simbólica a eliminar. Es un juego dudoso que puede significar cosas completamente diferentes: llevar los artistas a permanecer en su “paraíso perdido”, viendo ahí la supervivencia de un arte que no se debería dañar, o construir su “emancipación” con el fin de una “igualdad de las inteligencias” (J. Rancière).
En el primer caso, existe un discurso que acomoda el arte y los artistas espontáneos en subordinación y no les da ninguna voz. Privados de la palabra, este arte y estos artistas hablan sólo a través de un intermediario (el que los “descubrió”: el galerista, el jurado, el historiador etc.). Es por eso que estas imágenes son a menudo “mal vistas”, y eso porque son mal dichas, mal descritas, mal etiquetadas, mal fotografiadas, mal utilizadas.
En el segundo caso, la “emancipación” se encuentra en una restitución de los lugares y del sujeto de la enunciación de modo a reconocer y desarrollar todas las consecuencias de la “igualdad de las inteligencias”.
Tal vez por eso algunas personas dicen que siempre hay que buscar un trabajo de arte espontáneo con su autor al lado, escuchando a su historia.
Todo se pasa como si estos artistas, en lugar de haber pintado, tallado o bordado, han narrado sus vidas, sus mundos, los lugares de donde vienen y de donde todos hemos venido. Tengo mucha curiosidad por conocer la historia que cuenta Maria Caldeira Bochini en la tela en la que tres chicas jugar sin juguetes, o que Carmela Pereira me cante una canción que festejan sus seres carnavalescos. Pero muy especialmente, el silencio en tonos pálidos intercambiados entre los dos hombres de La barca del pescador, del pantanal de Jefferson Bastos.
1 Sigmund Freud, “Souvenirs d'enfance et souvenirs-écrans”, in Psychopathologie de la vie quotidienne, Payot, Paris, 2004.
2 Laymert Garcia dos Santos, “Regarder autrement”, in Histoires de voir (catálogo da exposição) Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, maio 2012.
3 “The Global Contemporary. Art Worlds After 1989”, a exposição realizada pelo ZKM | Museum of Contemporary Art (de setembro 2011 a fevereiro de 2012) usa a data de “Les Magiciens de la Terre” como um marco cronológico do conceito “arte global”: http://www.globalartmuseum.de/site/act_exhibition.
4 In http://globalcontemporary.de/en/exhibition.
5 Hans Belting, O Fim da História da Arte, Cosac&Naify, p.12.
6 Michel Thévoz, Art brut, psychose et mediumnité, Éditions de la différence, Paris, p.10.